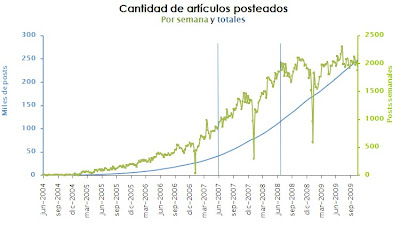Este post de la semana pasada tenía un anzuelo, diseñado a medida, que para poca sorpresa de este servidor, picó. En el punto 5 arriesgué a considerar al mercado laboral en la década del noventa como afectado por el fenómeno de “desempleo tecnológico, sin ahondar en detalles sobre que quise decir con eso.
Sabemos que no todos los tipos de crecimiento son iguales en su impacto en el mercado laboral, y la experiencia argentina reciente es un caso claro de ello. La pregunta es, entonces:
¿Cómo se explica que para dos periodos de crecimiento del PBI relativamente similar (91-98: 42% vs. 02-07: 48%) el mercado de trabajo haya tenido un comportamiento tan divergente?
No pretendo en este post encarar una respuesta precisa, ni siquiera una vaga, sino compartir algunos elementos y plantear nuevos interrogantes en un debate para el cual, confieso, todavía no tengo una respuesta que me convenza.
Evolución del empleo y de las horas trabajadas
El gráfico 1 muestra la evolución de las horas trabajadas y cantidad de puestos de trabajo entre 1991 y 2007. Aunque interrumpido por el Tequila, hacia el final del ciclo ascendente de la convertibilidad se demandaban 2.7 Mil millones (MM) de horas de trabajo más que en 1991. En términos de cantidad de empleos esta cifra asciende a 1.9 Millones (M) de trabajos. En el gráfico, la diferencia que se observa entre ambas series se explica por uno de los fenómenos característicos de le época: la caída en la horas semanales promedio por trabajador, que pasa de 30.2 horas trabajadas a 29.9 (¡Esta diferencia equivale a 230 mil empleos!)

Tras la salida de la convertibilidad, y luego de haberse destruido 3.3 MM de horas de trabajo y 950 mil empleos desde el pico de 1998, comienza el ciclo ascendente. En 2002, en Argentina se trabajaban 0.5 MM de horas menos que una década atrás. En el periodo que comienza entonces el mercado laboral muestra una dinámica claramente distinta. Entre 2002 y 2007 se crean 3.9 M de puestos de trabajo y 7.3 MM de horas anuales hombre, en un proceso combinado de creación de nuevos puestos de trabajo y mayor cantidad de horas semanales por trabajador
Composición sectorial de la demanda de trabajo
La segunda pregunta a hacer es, entonces ¿Cuáles fueron los sectores que crearon y destruyeron empleos durante los periodos analizados? Vean la tabla siguiente
(Para pasar de MM de horas a miles de empleos, divida por 1,5)
Durante la convertibilidad, las 2.7 MM millones de horas se descomponen entre +3.1 MM en los sectores de servicios (más construcción) y -400 en la producción de bienes (sin construcción). En su conjunto se demanda en el primer grupo un 24% más de horas en 1998 que en 1991, con una caída del 7% en el caso de segundo. El sector que individualmente más horas destruye es la industria manufacturera, con 350 M de horas menos y los sectores que más absorben comercio, hoteles y restaurantes (+720 mil) y actividades financieras, inmobiliarias y profesionales (+770 mil).
Desde 2002 el gran motor del crecimiento del empleo también lo constituyen los servicios y la construcción, donde se crean 8 de cada 10 horas nuevas. Las horas trabajadas por estas actividades aumentan un 42% entre puntas, siendo la construcción y el comercio, hoteles y restaurantes las dos ramas con mayor crecimiento individual. En esta oportunidad, sin embargo, los sectores productores de bienes muestran una dinámica inversa al periodo previo. La caída de crecimiento del 7% se convierte en un aumento del 29% en las horas trabajadas, impulsado básicamente por la industria manufacturera, donde se crean 1.1 MM de horas o 750 mil empleos.
Productividad de la mano de obra.
El tercer factor a analizar es el que le da el título a este post. ¿Cómo vario la productividad en las distintas ramas de actividad?
En la siguiente tabla usted podrá ver cuánto producto bruto genera una hora de trabajo en cada uno de los sectores. Así, por ejemplo, el valor de arriba a la izquierda debe leerse de la siguiente manera “en 1991, cada hora trabajada en la economía generó, en promedio, 9,9 pesos de valor agregado” a precios de 1993.

Más allá de la descomposición en cada sector, es interesante notar algunos rasgos: entre 1991 y 1998 la productividad media crecía un 24%, cifra que cae un 7% entre 02 y 07. Los sectores con mayor productividad de la economía son los capital intensivos (la minería, el suministro de luz, gas y agua) y mano-de-obra-calificada intensivos (las actividades inmobiliarias, empresariales y profesionales). En el otro extremo, los sectores menos productivos se agrupan en la actividad agrícola primaria, el comercio, hoteles y restaurantes, la construcción y los servicios comunales, sociales y personales. Aunque no se vea en la tabla, esta relación se mantiene para todo el periodo bajo análisis. Salvo alguna excepción, todos muestran una dinámica creciente en su productividad, concentrada en los primeros 7 años analizados.
Descomponiendo el crecimiento del empleo
Todo lo hasta aquí presentado tenía como objetivo poner un marco al ejercicio que presento a continuación. Es un ejercicio contable. Sus resultados parten de identidades desde las cuales se derivan otras identidades y el objetivo es medir, para los periodos 1991-98 y 2002-07, como se descompone la variación de la demanda de trabajo en tres componentes: Productividad, Crecimiento del producto y composición del PBI.
Los tres efectos se miden de la siguiente manera: El efecto productividad se mide dejando fijo la demanda agregada y la composición sectorial del PBI moviendo tan sólo la productividad. ¿Cuánto empleos no se crearon por el aumento de la productividad? El efecto crecimiento se mide fijando la productividad y la composición del PBI y moviendo la demanda agregada ¿Cuánto empleo se hubiera generado con el crecimiento económico? Finalmente, el efecto composición, nos dice cual hubiese sido la demanda de empleo si dejamos fija la productividad y la demanda agregada de la economía variando tan sólo la participación de cada sector en el total demandado ¿Cuánto vario la demanda de empleo por el crecimiento o caída relativa de sectores más mano de obra intensivos?
Los resultados se ven en la siguiente tabla.
Durante la convertibilidad, el efecto crecimiento habría actuado creando 8.1 MM millones de horas de trabajo. Este crecimiento, sin embargo, fue compensado por un incremento en la productividad que indujo que 4.7 MM de horas no fueran creadas (3.3 MM por efecto productividad sobre el trabajo ya existente y 1.4 MM por la mayor productividad de los nuevos trabajos) con el saldo de desempleo abierto que conocemos. El cambio de composición hacia sectores de mayor productividad de la mano de obra, por otro lado, destruyó 0.5 MM de horas.
Luego de la convertibilidad el crecimiento habría generado 9 MM de horas hombre, 1 MM más que el crecimiento de la convertibilidad. El efecto productividad negativo total, sin embargo, fue muy inferior, destrucción de 2.2 MM (1.5 MM en los trabajos existentes y 0.7 MM en los nuevos creados). El efecto composición recupero las 0.5 MM horas que en la convertibilidad se habían destruido. Así, la característica diferencial de este periodo es que un nivel similar de crecimiento redundo en una mayor incorporación de mano de obra al mercado laboral, revirtiendo la mayor debilidad del mercado laboral de los noventa..
Con toda esta data, que creo hecha un poco de luz sobre a que apuntaba con eso del “desempleo tecnológico", me surgen más preguntas que respuesta, que ruego a usted, lector amigo, me ayude a responder en los comentarios.
¿Qué fue lo que indujo un comportamiento tan diferenciado en la dinámica de la productividad de la mano de obra entre los dos periodos? En los noventa, la productividad de la mano de obra ¿Fue generada la destrucción de las empresas más ineficientes o fue, en cambio, la reconversión y restructuración productiva de las firmas existentes? ¿Cómo lograr un equilibrio entre los beneficios globales de la mejora de la productividad con los costosos riesgos sociales de una menor creación de empleo? ¿Cómo lograr sostener en el tiempo la productividad de la actividad productiva argentina?
En fin, les dije que terminaba con más preguntas que respuestas. El que avisa no es traidor.
Atte
Ele