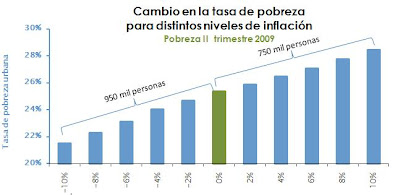En estos días de tomas, desalojos, violencia, cinismo, expresiones xenófobas, estériles acusaciones cruzadas e ineptitud generalizada pretender hacer un análisis más o menos frio y que no caiga en lugares comunes es harto difícil. Sin embargo, haré el intento aunque avanzando por la tangente.
Si tuviera que resumir simplificadamente cuales creo que son las causas detrás del déficit de viviendas que hoy da origen a las tomas diría, casi de manera automática, que se explica por la situación del mercado laboral y por el infante desarrollo de nuestro sistema financiero.
La primera es evidente y si se quiere trivial, y
la hemos tratado lo suficiente en este blog como para que merezca que lo repitamos aquí. La dinámica de los últimos 30 años (y no excluyo intencionadamente al periodo K) ha llevado a la “latinoamericanizacion” del mercado de trabajo, con una polarización en la que surge la figura del trabajador pobre que no existía hace tres décadas y que explica que, muy cerca pleno empleo, entre uno de cada tres y uno de cada cuatro argentinos sea pobre.
La segunda razón, por su parte, es que un sistema financiero subdesarrollado no logra canalizar los recursos desde los que la tienen a los que la necesitan, lo cual cercena de cuajo la capacidad de compra de gran parte de la población.
Ahora bien ¿De qué estoy hablando cuando hablo de sistema financiero subdesarrollado?
Los siguientes dos gráficos reflejan la situación del crédito bancario al sector privado (que es una parte importante, aunque no la única del sistema financiero local). En el gráfico de la izquierda puede verse como, tras la crisis del fin de la convertibilidad, el crédito bancario no logró crecer más que un par de puntos porcentuales para casi estancarse desde mediados de 2006. En el de la derecha, una triste comparación que nos muestra como, en el contexto de América Latina, Argentina se ubica en un cómodo último lugar (y eso que no puse el gráfico comparando con el resto del mundo, donde el país está ubicado en la posición 30 de 155 países…empezando desde abajo).

Las razones de este subdesarrollo financiero, que llevan a que hoy no sea mucho más que un instrumento de financiamiento transaccional, son múltiples y van desde las recurrentes crisis que hemos vivido hasta la aceleración inflacionaria, pasando por la necesidad de financiamiento del sector público, pero ese es tema de otro post.
Ahora bien, para llegar desde el subdesarrollo financiero a la falta del acceso a la vivienda propia podemos ir por dos lugares.
El primero es que un sistema financiero subdesarrollado significa no que Techint, Coca-Cola o Arcor no tengan acceso al financiamiento sino, en cambio, que es inaccesible o prohibitivamente caro el crédito para los sectores medios y bajos. Mí retorcida mente de economista, desde los primeros días de las tomas, no deja de repetirme una frase que hace casi diez años oí de un excelente docente que tuve en la UBA (hoy caído en desgracia) “No hay nada más progresista que un sistema financiero desarrollado”.
Habiendo trabajado tres años
junto a mi abuelo en una empresa cuya razón de ser era, justamente, lotear terrenos en el conurbano para vendérselos financiados a largo plazo a trabajadores de clase baja aprendí que, como en nueve reinas, lo que falta no es tanto compradores con capacidad y voluntad de pago, sino financistas dispuestos a hundir su capital.
El enanismo del sistema financiero, y la estructural incapacidad local de asumir compromisos de largo plazo sin exponerse a un riesgo excesivo, impide el acceso a la vivienda propia a muchísimas personas que, obviamente con esfuerzo, están en condiciones de pagar su vivienda.
El segundo canal que va del subdesarrollo financiero a la falta de vivienda es algo menos transparente, pero creo que igual de relevante y lo
traté hace un par de meses aquí . El subdesarrollo del sistema financiero convierte a la tierra y al ladrillo en la inversión “libre de riesgo” en Argentina. En ausencia de oportunidades de inversión alternativas se genera una demanda inmobiliaria como reserva de valor cuyo correlato es la suba de los precios de las propiedades y de los terrenos hasta máximos históricos.
Esta situación ha llevado a que, aun con las notorias mejoras en los salarios reales de gran parte de la población en los últimos años, no se observe una crecimiento en la capacidad de compra inmobiliaria.
Dicho esto es que no puedo más que estar de acuerdo con
la propuesta que desde hace rato sostiene Lucas sobre repetir la política chilena de financiamiento subsidiado para la compra de viviendas económicas. Aquí el Estado no regala nada, sino que, en cambio, contribuye a resolver la principal y más importante falla de mercado: el racionamiento de crédito.
Haciendo algunas cuentas rápidas puede concluirse incluso que el costo fiscal de una medida de estas características es relativamente bajo. No hay que regalar viviendas, sino prestar la plata para que el trabajador puede acceder a ella, por lo cual el único costo es el subsidio a la tasa de interés. Si, como he oido, faltan 2 millones de viviendas y suponemos que cada una cuesta U$D 15.000* estamos hablando de U$D 30 mil millones o algo menos de 10% del PBI que, a una tasa de, digamos, 15% se reduce a no más de 1.5% del PBI de costo fiscal por año, que es mucha plata, pero tampoco es tanta plata.
Para conseguir el financiamiento, y a su vez contribuir a resolver el segundo de los canales mencionados (la falta de oportunidades de inversión alternativas), puede incluso ser complementada con la creación de un instrumento financiero público con tasa de interés real positiva para ayudar a canalizar esos fondos que hoy están inmovilizados en inmuebles.
En conclusión, y para ir cerrando, podemos debatir quien paga el costo político o donde reubicar a quienes están ocupando el terreno, o como emparchar este quilombete o, en cambio, apuntar los dardos a soluciones de más largo plazo a los problemas estructurales del país. Así las cosas, y hasta aquí mi pequeño aporte.
Atte
Luciano
*No tengo ni idea de si este número es sensato, pero quería aproximar un orden de magnitud